|
|
JOSÉ MANUEL MERELLO.
PINTOR ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO 2025.
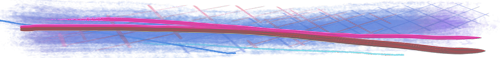
|
|
JOSÉ MANUEL MERELLO.
PINTOR ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO 2025.
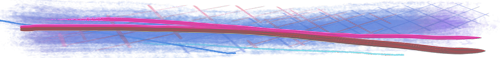
Sobre Pintores
ESCRITOS DE JOSÉ MANUEL MERELLO SOBRE PINTORES.
Diego Velázquez
El
genio. Lo sublime, la cota más alta donde se pueda
llegar. Como dijo Francisco Calvo Serraller, se
podrá ir en diferentes direcciones en arte, pero
nunca tan lejos como llegó Velázquez (o algo por el
estilo). Velázquez es infinito, sus virtudes y su
arte nunca se acaban; las miradas de sus retratados,
intensas, inundadas de siglos de melancolía
española. Sus enanos y parias con el mismo porte que
el Rey, la misma dignidad, el mismo silencio. Sus
mujeres, sanas y generosas, desbordando gracia y
capricho con sus lacitos de nácar. Los animales,
caballos y perros, extraordinarios y poderosos, de
pupila sevillana y pelaje untuoso, siempre
dispuestos a la voz de su amo. Las manos del Cristo
crucificado...increíbles, incomprensibles en su
finura y clase, los dedos largos y delicados,
perfectos. Las manos del hijo de Dios martirizadas,
yertas y con más belleza, si cabe, que los brazos
yertos del Cristo de la Piedad de Miguel Angel; las
manos del Cristo son para escribir todo un tratado
de belleza y técnica, de refinamiento y gusto
italianos. Y las manos de la reina, transparentes
las falanges, plomiza la piel real. Las manos de la
Señora, pintadas de dentro a afuera con las uñas
naciendo de la carne pálida y los huesecillos
palpitando rígidos y tiernos a una vez.
Y qué decir de los enanos de Velázquez, los bufones
de la corte de Felipe IV pintados por el genio
español. Lejos del agrio regusto romántico del siglo
XIX de tirar de lo feo y sórdido para facilitar
emociones truculentas en el espectador, Velázquez,
doscientos años antes, culmina con una serie de
retratos sin comparación posible una de las más
portentosas alabanzas a la dignidad humana del
paria, del contrahecho, que jamás se haya realizado.
El alma española, profunda y orgullosa, quieta y
noble -de una España melancólica y empobrecida que
perdía irremisiblemente su poder en Europa-, se
asoma de manera prodigiosa a través de las miradas
de estos desgraciados con sus manitas cortas y
bruñidas, con los puños pequeños, retraídos e
infantilizados así como los pies apantuflados y
corvos, las capas gruesas y el tejido basto y rico
de encajes. Diego Velázquez, el genio sublime, los
habría de colocar sobre un entarimado, elevándolos
en buena medida -salvo a Calabacillas para que,
quizás, su risa trémula no ofendiese a nadie desde
lo alto-, de manera que la mirada no humillase al
retratado sino todo lo contrario: desde la altitud
de la tarima y por encima del pintor, como los
mismísimos reyes, los enanos nos perforan con sus
párpados en penumbra ligeramente caídos sobre las
pupilas turbias o fijas, en un gesto de soberbia
contenida y suprema dignidad que perturba y ofusca a
todo aquel que a través de los siglos los contempla
en silencio. Perturba el vacío que rodea a cada
bufón, marea la ausencia total del morbo y la
caricatura; tan solo ojos y manitas en el plateado
vacío español: no se puede llegar más lejos.
Velazquez, en su alquimia genial, transmuta como
nadie un poco de óleo en piel, carne y huesos
verdaderos. Cada cosa en su sitio, en su perfecta
medida, con su tratamiento pictórico exacto, aquí
leve, aquí fluido, allá denso de pasta.
Transparencia y opacidad, vapor y peso.
Cuando yo era niño e iba y venía del Museo del Prado
como si tal cosa, casi siempre iba derecho, cruzando
sin mirar salas y más salas, hasta llegar a
Velázquez como quien llegaba a casa, al templo. E
iba como una flecha a ver a los enanos cuyo
magnetismo no podía evitar y ya percibía, aun siendo
tan chico, una pintura con una calidad sobrenatural:
unos verdes que no eran verdes en las calzas, unos
pardos argentados, unos negros de marfil de una
elegancia y un dibujo sin igual y unas carnes
rosadas y sensuales que dejaban transparentar,
magistralmente, unas cuencas profundas y un
esqueleto deforme. Observaba y continúo observando,
pasmado y profundamente conmovido, aquellos fondos
grises y plateados, vacíos pero llenos de Velazquez;
esas muecas congeladas en un instante en un alarde
de Premio Pulitzer que, trescientos años antes de
que existiera el Arte de la Fotografía y sus
instantáneas fugaces, ya fue capaz de obturar para
siempre y en un milisegundo la luz del espíritu
humano.
Los enanos de Velazquez con sus humores turbios y
sus ojos negros o brumosos como los de El Niño de
Vallecas...el hechizo de aquel enano pillado
infraganti con mueca de retrasado, el labio superior
enganchado y jalado desde la ceja arqueada y la
nariz tocha y pelotillera, resfriada del helor
madrileño de palacio. Y aquel otro enano, Don
Sebastián de Morra, obstinado de pelo negro, cejudo
de mirada fija y sostenida con ternura y franqueza
todo un canto del retrato español y universal de
todos los tiempos. Y cómo olvidar al erecto enano
del sombrero negro Don Diego de Acedo, “El Primo”,
ilustrado y de semblante impecable con las manitas
elegantes de señor contable, sobre el gigantesco
libro velazqueño.
...Inacabable Velázquez, una rápida semblanza de los
enanos no puede dejar olvidados a los que retrató en
Las Meninas. La Maribárbola, prodigiosa en su peso y
en su energía potencial junto al ingrávido y liviano
Nicolasillo Pertusato que casi vuela como una pluma
sobre el gran danés dormido que...ah!, pero qué
maravilla de contrastes, que juego infinito y
endiablado de pesos, tamaños, quietudes y
movimientos, aire y materia bajo un colosal y
profundo vacío que ocupa dos tercios del cuadro. Las
Meninas, yo creo que no hay pintor que no agache la
cabeza en reverencia total ante tal logro del arte
de todos los tiempos. Pero esta es ya otra historia
más para contar: Las Meninas, una historia mágica
del Arte Moderno. (Continuará)
José Manuel Merello
![]()
Frida Kahlo
Yo
descubrí a Frida Kahlo en la casa de un marchante de
arte en Madrid, hace muchos años, cuando todavía no
era el mito en el que se ha convertido hoy, al menos
en España. Recuerdo cómo asomaba de entre cuadros de
Miró, Leger, El Greco, Fortuny y un larguísimo
etcétera, un extraño retrato, una cabeza de mujer
muy especial, una mujer seria, de mirada sostenida,
apasionada y quieta, muy quieta. Aquel pequeño
retrato me apartó durante un buen rato de las otras
maravillas que lo rodeaban. Había en él una clase y
una factura extraordinarios, imposibles de esquivar;
una pintura oleosa, lenta, de pelo de marta y virola
sucia. Unos detalles insistidos donde no hacía más
falta, raros, con un regusto obsesivo. Un color
maravilloso, saturado, verde y amarillo, negro. Un
arabesco y un dibujo justo y medido, de alfiler,
amazónico y chicano a un tiempo. La composición, sin
más interés, dirigía toda la vista hacia unos ojos
altivos, orgullosos de su clase, recios. Unas cejas
animales, oscuras y espesas que se encontraban entre
ellas y una boca sensual con un sinuoso bigote
reivindicativo. La mujer de Diego Rivera, desde
entonces, no ha dejado de asombrarme en cada nuevo
retrato que descubro. La leyenda real de su dolor
intenso, se concentra en estos pequeños cuadritos de
una calidad incomparable. Diego Rivera a lo bestia,
descomunal, una fuerza de la naturaleza; Frida Kahlo
quieta en su casa, desvertebrada y vuelta a
vertebrar en cada cuadrito, despacio, a golpe de
paleta. Menuda pareja. Menuda pintoraza.
José Manuel Merello
![]()
Joaquín Sorolla (El fulgor del blanco).
Sorolla. Fulgor y Teología del Blanco.
Hoy día parece poco moderno hablar de Joaquín
Sorolla, el gran pintor valenciano, pero yo siempre
me he resistido a ver en él a un pintor anticuado,
impresionista, luminista y poco más. Nada más lejos;
Sorolla es uno de los grandes, un titán, un coloso
de la pintura. Yo tal vez no lo equipararía a un
Velázquez ni a un Picasso, que eso sería muy
atrevido, pero sí que lo veo a la altura de un
Cezanne o de un Manet. Bien es cierto que la obra
del valenciano es muy desigual en cuanto a calidad y
está pagando desde hace décadas por esta
discontinuidad de tal manera que muy poca gente sabe
rescatar de entre su pintura aquellos lienzos que lo
catapultan hacia el Olimpo: los lienzos blancos de
Sorolla. No sé si alguna vez se han llamado de esta
manera, ni siquiera si es del todo exacto, pero yo
lo siento así. Los críticos de su arte, los que le
denigran y le condenan lo hacen sobre la base de un
supuesto "colorido" fallero y de pastelería que en
verdad no existe en su pintura. Toda la vida me la
he pasado yendo a su casa museo, en la calle
Martínez Campos de Madrid. He ido desde pequeño, una
y otra vez, y siempre salía espoleado por el
poderoso y abrumador dominio no solo del dibujo y de
la factura, de la gracia y el talento, sino
sobretodo por la categoría y la clase de su color y
en concreto de las sutilísimas armonías de los
blancos; maravillosas modulaciones imposibles de
encontrar en casi ningún pintor. Sorolla no es
colorista. Basta con acercarse a su museo para ver
como el color desaparece y todo se asienta sobre
unos pardos y grises delicadísimos que se encienden
y se colorean de forma magistral por la presencia
exacta y mítica del blanco. Cualquier pintor conoce
la extrema dificultad del manejo de este color, un
color que aprendemos que es la suma de todos los
colores, un color que vuelve harinoso por mezcla a
cualquier otro, un color incómodo, que no admite
errores, que realza cualquier desacierto en el
resto, un color que se ensucia a la mínima porque se
mueve en una estrechísima franja tonal, que obliga a
retirar del cuadro toda nota excesiva...¡Ah!, pero
qué manejo y qué dominio el del español con este
color terrible, qué brutal control. En él los
blancos siempre son blancos y aquí radica la
dificultad, el blanco es absolutamente blanco -aun
sin serlo, porque efectivamente son grises- tanto en
las sombras como en las luces más acusadas: siempre
el blanco, el fulgor del blanco. No sé de pintor
alguno que domine este arte de igual manera que él,
el arte del blanco. Todos los impresionistas, todo
el barroco, todo el fauvismo, todo el naturalismo
que conozco nunca supo controlar estas modulaciones
hasta el grado en que lo consiguió Sorolla. Si
alguien quiere saber del blanco, si se quiere
entender el funcionamiento de este color
escurridizo, si tan solo quiere darse un pelotazo de
blanco, entonces que vaya a ver a Sorolla. Pero hay
más, los blancos de Sorolla son de una modernidad
pasmosa, están secando con una riqueza y una costra
en su capa que van a llevar en volandas la obra del
maestro a lo más alto de la modernidad. Qué pena que
nos quedemos observando solo su discurso del mar, su
tan cacareado costumbrismo, la pesada conferencia
que nos llevan imponiendo sobre su luminismo, su
levantismo, su regionalismo. Sorolla está mucho más
lejos que todo eso, a medida que avanzaba su carrera
fue imponiendo mayores masas blancas en sus
pinturas, quitando mar, quitando sol -es un decir-,
y poniendo blanco. En el final de su vida pintó
prodigiosos lienzos -que aparte de ser lecciones
magistrales de dibujo, retrato, paisaje y técnica-
son autenticas sinfonías casi abstractas de blancos
y verdes, de blancos y malvas. Los cuadros de
jardines que podemos ver en su casa son
insuperables; aquí compiten los blancos de cal y
sal, con los blancos nacarados refinadísimos de
Velázquez y aquellos otros blancos contemporáneos,
rupestres y de arpillera, del gran Manolo Millares.
No conozco el enorme cuadro "Cosiendo la vela" pero
me atrevo a pensar que es el mayor homenaje que
pintor alguno ha hecho sobre este color: una vasta
extensión blanca que ocupa casi todo el cuadro, una
enmarañada vela blanquísima desparramada de tal
manera que aun sin verlo me atrevo a decir que es la
teología del blanco.
Que nadie vaya buscando originalidad en Sorolla, ni
tampoco conceptos atrevidos, ni innovaciones para la
Historia del Arte. No, nada de esto encontrará. Tan
solo verá el fulgor total del blanco.
José Manuel Merello
![]()
Giorgio Morandi
Morandi es pintura sin más nada. No hay literatura
en sus cuadros, ni historias, ni demostración de
nada, ni dramas, ni distracciones, ni detalles, ni
florituras...no hay juegos, no hay lucimiento
alguno, tan solo pintura en estado puro, virginal,
como bajada del cielo. Sus cacharros y vasijas, sus
cuencos, botellas, platos y jarras se arriman unos
con otros como huérfanos asustados, en un hondo
sentimiento de desamparo. Morandi es un asceta del
bodegón, limpio y marmóreo, en la más pura elegancia
italiana. Pintura extremadamente sencilla, frontal,
sin perspectiva alguna, a pelo. Pocas pinturas tan
difíciles como la suya; rica y jugosa, de color
mantecoso, lácteo, con una vibración morbosa en la
pincelada y un dibujo básico de una torpeza
escalofriante; santidad, caridad y
misericordia como nadie ha conseguido plasmar jamás
en un lienzo. Para mí, Giorgio Morandi es el
Zurbarán del siglo XX.
Morandi, siempre Morandi.
José Manuel Merello
![]()
José Gutiérrez Solana.
Negro. Linaza y negro. Esto es José Gutiérrez Solana. Un profundo olor a huesos, a tuétano caliente de la España negra, a toro ciego. Solana, grandísimo pintor donde los haya, el mejor heredero de Goya y del primer Van Gogh, el más implacable, el más grueso y pastoso, el menos tibio. Sin violencia (no existe pintura española violenta), sin estridencias, sin un solo grito. Únicamente seriedad y severidad, un oscuro cante ilustrado de honda raíz de gitano serio y de lupanar espeso. Aceite, grasa, pintura de pintor de bata sucia y paleta corta de tierra adentro. Hay un cuadrito de Solana en el Museo Reina Sofía de Madrid que es una delicia, un prodigio de técnica y de color; pardos y grises, oscuros y limpios, impecables. Si te gusta la pintura por la pintura, el aceite por el aceite, el color severo y el dibujo bravo, entonces no dejes de estudiar a José Gutiérrez Solana. Toda la mejor pintura española, incluido Picasso, laten ya en Solana.
José Manuel Merello
LEER "PENSAMIENTOS DE UN PINTOR"
CONTACTO
JOSÉ MANUEL MERELLO. PINTOR
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO.
PINTURAS
ARTE ESPAÑOL. ARTE CONTEMPORÁNEO.